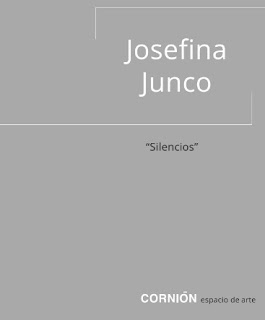por JUAN MANUEL BONET
La pintora Josefina Junco habla en voz baja. Pinta en voz baja. Pinceles en mano, dice, en voz baja, con absoluta probidad y gran economía de medios, lo que tiene más cerca: su amada Asturias natal. Se siente cómoda formando parte de una suerte de Escuela de Gijón, de la que hablamos hace años, el día que nos conocimos, en el madrileño Café Gijón (precisamente), en un almuerzo en el que también estaban su colega y amigo Pelayo Ortega, Amador Fernández (el galerista que siguen compartiendo), y el recordado banquero y coleccionista madrileño Cándido Fernández, que tanto la apoyó, y que tan asiduo fue del legendario establecimiento del Paseo de Recoletos. Josefina Junco se lleva bien tanto con el primero de los mencionados como con otros de los hipotéticos miembros de esa Escuela. Ahora, seis años después de la última, va a inaugurar Silencios, su novena individual en Cornión, la galería (antes también librería) de Amador. La primera de todas las suyas tuvo lugar también ahí, en el ya lejano 1987. No fue aquella una individual primeriza, pues ella estaba ya cercana a la cuarentena.
Nacida en Arriondas, villa del Oriente asturiano, a orillas del Sella, Josefina Junco estudió parte de su bachillerato en la vecina Ribadesella, la localidad natal del gran Darío de Regoyos. Con el recuerdo de que la guerra civil había truncado la vocación de maestra de su madre, la hija decidió estudiar Filología en Oviedo, una etapa de la que recuerda a dos grandes maestros, Emilio Alarcos Llorach, y Gustavo Bueno. Tras titularse, emprendió una carrera dilatada (y errante) como profesora de Instituto. Hoy jubilada, recuerda con agrado esa otra vocación suya, pero también el hecho de que hubo un momento en que compatibilizarla con su vocación principal, que era ya la pintura, se le hizo muy cuesta arriba. De ese pasado suyo le quedan amistades literarias. El catálogo de su exposición Rumor de aromas, celebrada en 2010 en la Delegación del Principado en Madrid, lo prologó su condiscípulo Salvador Gutiérrez Ordoñez, filólogo y miembro de la RAE, con un texto en el que define sus cuadros como fruto de su mirada a “la maravillosa sencillez de lo diminuto”, y como “poemas para escuchar con los ojos”. Lectora empedernida, su conocimiento de nuestra lengua y literatura es profundo, de lo cual nos habla la amplia biblioteca que ocupa parte de las paredes de su recoleto apartamento, en una calle que lleva el preclaro nombre de Juan Carreño de Miranda, el más grande de los pintores asturianos de la historia, apartamento en un barrio moderno del extrarradio, y por cuyas ventanas se ven los árboles del parque Isabel la Católica, la plaza de toros de El Bibio, el mar, la Laboral, la cumbre del Deva… Su formación también explica su capacidad para realizar fructuosas conexiones entre arte y literatura. O para adentrarse en el campo de la ilustración infantil, como lo ha hecho por ejemplo con su amigo el poeta Francisco Álvarez Velasco, a cuyo álbum, inscrito en la estela de la lírica tradicional castellana, Tres tigres en un trigal, hermanos de los Tres tristes tigres del cubano Guillermo Cabrera Infante, ha puesto, en 2019, un encantador acompañamiento de imágenes.
Inicialmente tentada por la cerámica (algunas las expuso en 1984 en un lugar entonces emblemático, la madrileña Librería de Mujeres), terminó dejando ese campo, en el que la habían iniciado Paco Arenas y Martí Royo, decidida a ser pintora. Durante la segunda mitad de los ochenta, dio sus primeros pasos en el mundo que hoy es el suyo, en el que es rigurosamente autodidacta. El orden de su estudio, la presencia en él de una enorme abundancia de tubos y pinceles, y sobre todo de unos increíbles cuadernos de bitácora, llenos de notas sobre preparaciones y mezclas, y de una infinidad de detalles técnicos de todos y cada una de las obras que han salido de sus manos, todo esto nos habla de su enorme fuerza de voluntad, patente además en su constante evolución hacia resultados más y más esenciales. Ese mismo orden reina en su excelente blog, donde aparte de reproducciones de la mayor parte de su obra, encontramos lo principal de lo que se ha escrito sobre ella.
Los primeros pasos de Josefina Junco como pintora fueron en una onda naïf. Ella no iba a persistir mucho en ella, y sin embargo en la literatura crítica sobre ella ha habido, sobre todo al principio, una cierta tendencia a seguir ubicándola ahí, en parte por inercia. Por mi parte, no veo que haya persistido en esa línea mucho más allá de su individual de 1987, pero me parece sumamente interesante el hecho de que esos fueran sus orígenes confesados. Bien sabido es que quien, a comienzos del siglo pasado, inventó el término art naïf fue Wilhelm Uhde, primer marido por cierto de Sonia Delaunay. El alemán lo hizo para hablar de un pintor tan central en la modernidad como el aduanero Rousseau, el autor de una obra maestra absoluta como La gitane endormie. Luego en ese cajón de sastre de lo naïf, del ingenuismo, ha habido de todo, excelso, malo, y regular, como sucedería más tarde con lo brut. Entre nosotros había empezado en clave de lo naïf, a mediados de los sixties, el recordado pintor y crítico Juan Antonio Aguirre. El madrileño lo hizo desde su condición de filósofo de formación, como Josefina Junco lo haría con su título de filóloga a cuestas. Aguirre no sólo pintó en esa clave, sino que inventó un término bonito para designar a nuestros naïfs: “pintores felices”. Nos descubrió, para nuestra propia felicidad, a algunos de estos, como Tomás de la Fuente, y sobre todo Higinio Mallebrera, que también fue amigo de Alfredo Alcaín. En Francia, por mi parte, el país de Henri Rousseau, me entusiasman algunos pintores que exceden con mucho su inicial cercanía o encasillamiento en lo naïf. Estoy pensando en los árboles y las flores de André Bauchant; en el retrato del crítico de arte Maximilien Gauthier o en la casa del guardabarrera de Jean Ève; en las precisas ensoñaciones atlánticas de Jules Legrand; en las visiones del viejo París o de otras ciudades francesas de Élie Lascaux; o en la banlieue poblada de enigmas del menos conocido y para mí el más fascinante de todos ellos, René Rimbert, cartero de profesión…
De ese paso por lo naïf le ha quedado a Josefina Junco un fondo de felicidad, de asombro ante las cosas que la rodean. También esa verdad esencial, esa capacidad para decir más con menos, esa suerte de “austeridad primitiva” a las que Ángel Antonio Rodríguez alude en su reseña para El Comercio de su aludida individual madrileña de 2010. Su infancia ha sido siempre un motor de su creación, algo que ella misma ha subrayado, en 2000, en “Referencias para un trayecto”, texto incluido en el catálogo de su exposición Murmullo de aromas en un sitio tan emblemático como el Museo Casa Natal de Jovellanos. Texto que empieza con una frase como de novela: “De pequeña yo quería ser mayor, como todos los niños”. Otra a subrayar: “El mundo adulto se me presentaba como algo pleno, lejano e inaccesible. Pero fascinante”. Y la de cierre: “Espacios que quise seguir contemplando con la mirada de la niña que ojalá permanezca por encima de los tiempos”. Es significativo que el primero de sus afanes, la primera de las muchas tareas que Josefina Junco se iría poniendo a lo largo de su vida de pintora, fuera la evocación de su Arriondas natal. Los títulos de los cuadros que fueron saliendo entonces de sus manos hablan por sí solos: Mi pueblo, El mercado, La procesión, La verbena. Cuadros pintados ya con mucho método, con gran limpieza y precisión, con un evidente regusto en los detalles exactos. En el último de los nombrados reina una atmósfera a lo Jacques Tati, y estoy pensando en la primera película del actor-director ruso-francés, Jour de fête, es decir, “día de fiesta”. El propio motivo verbenero nos hace pensar también en Maruja Mallo, que por cierto pasó parte de su adolescencia en Gijón, donde celebró su primera individual. Recorrer estos cuadros, que su autora conserva, o registrar detalles de los mismos con la cámara del móvil, es, puedo dar fe de ello, tan entretenido como recorrer un Brueghel. Un mundo en miniatura. Aislamos así, mental o mecánicamente, tal o cual escena que en principio quedaba perdida en el maremágnum, en el jaleo inicial. Una paisana en su huerto verde-amarillo, en tan perfecto orden de revista que parece un salón. Una familia al pie de su mansión. Los pasos de la procesión y la algarabía que la rodea. Los puestos del mercado. La geometría de un parque o de una plaza. Las cumbres nevadas en la lejanía. Las flores en un prado. Y así sucesivamente.
La verbena será uno de los temas recurrentes de la obra de la pintora. Una de sus representaciones, de 1987, es menos festiva que la del ciclo inicial. Recortándose metafísica en la negrura de la noche, en medio de la cual se adivina a lo lejos la silueta de un árbol solitario, una verbena melancólica como un fin de fiesta de Fellini, contemplada por la niña de blanco que se autorretrata al fondo, detrás de la pista de baile y del quiosco de música. Idéntica melancolía reina en Melodía para el tiempo (2000), en que a la luz de una farola baila una pareja muy dibujadita, al son de una música figurada por sus notas, escena que se repite con algunas variantes, un año después, en Tempus Fugit, y que vuelve a hacer acto de presencia en otro cuadro de 2006, Fantasía de verbena.
Muy importante para la configuración de la poética propia de la pintora fue su emocionada interrogación, a partir del mismo año 1987, de la casona de su familia en Arriondas. El exterior de la misma, con su techo protector y su mirador acristalado, es el primer pretexto del ciclo que nace de esa interrogación. En otros, nos invita a recorrer su interior, habitado por personajes familiares fantasmagóricos, por lo general trabajados a partir de fotografías sepias, un aspecto de su trabajo que ha sido bien analizado por su amiga y tocaya Pepa García Pardo en su contribución al catálogo del Museo Jovellanos. En ese interior, se fija en ciertos objetos cargados de memoria, que son un poco como la magdalena de Proust: el tic-tac de Un reloj para el tiempo perdido, un título que ciertamente sugiere esa filiación con la Recherche; la mecedora modelo Thonet (la reencontraremos en varias ocasiones muy posteriores) y la silla también de rejilla a juego; el espejo; el fonógrafo traído de Cuba en 1900 para su tía Dulce María, y contemplado como Fantasía de nostalgia, que indianos, asturianos cubanizados, fueron los dos abuelos de la pintora, los Junco, y los Quesada; los calendarios; las fotos familiares; y por supuesto las muñecas, tema este de gran importancia en la pintura moderna. Leitmotivs que combinará a veces como si fueran letras de un alfabeto, por ejemplo una combinación de reloj, mecedora, muñeca… La infancia recobrada es la protagonista de muchas de estas escenas, y de otras más tardías como Ausencia (1992), Susurros de la abuela (1993), o las dos versiones de Contemplación, ambas de 1994 y ambas de un clima como de poema del bearnés Francis Jammes, aunque curiosamente a ellos se incorpore una dimensión matérica, a través del uso, para figurar muretes, de una mezcla de temple a la goma arábiga con cuarzo, más una capa de óleo. La misma técnica la emplea al año siguiente en Visión astral, con su dormitorio abierto de par en par, y en el potente y enigmático Espectro con luna. La casona, ya no necesariamente la de su propia familia, sino una casona genérica, convertida en símbolo, será también protagonista, en 1998, de las dos versiones de Regreso: el del hijo pródigo, con su maleta a cuestas, y en la segunda versión, con su sombra inmensa proyectándose sobre el sendero.
En alguna entrevista se ha referido Josefina Junco a su interés por el surrealismo en general, y en particular por la obra de la pintora y escritora catalano-mexicana Remedios Varo, obra de tan rico simbolismo, y de atmósfera muchas veces como de novela gótica. Algunos de los cuadros a los que acabo de hacer referencia van un poco por ahí, especialmente Espectro con luna. Ese aroma era ya el que tensaba Brillos de otoño (1990) y Huellas del medievo (1991), ambos de atmósfera especialmente enigmática, el primero con esos árboles creciendo… al cobijo de una hoja gigantesca, y el segundo con esas ruinas sobrevoladas por una bandada de pájaros. El primero me hace pensar en ciertas visiones de la maravillosa pintora checa Toyen, née Maria Cerminová, y que tras instalarse en París sería vecina, en la rue Fontaine, de André Breton, con el que también coincidiría, en verano, en Saint-Cirq-Lapopie. El segundo casi podría ser de Alfred Kubin, otro mitteleuropeo. Un clima asimismo surreal reina en las dos versiones, ambas de 1996 y preciosísimas, de Esplendor de invierno, ambas con sendero rojo “en sigma”, como dice Salvador Gutiérrez Ordóñez, entre los árboles, y con grajos goticistas en estos últimos.
Manriqueños son los títulos (Andamos mientras vivimos…, …Partimos cuando nacemos) de dos cuadros de 2005, alusivos a la muerte de su madre, Josefina Quesada, y puestos lógicamente al amparo de las Coplas a la muerte de su padre del grandísimo poeta de nuestra Edad Media tardía. Cuadros especialmente luminosos, sentidos y delicados, en los que pareciera que el dolor castellano se tiñe de finura nipona. Otra visión del año siguiente, ¿Se va? Sí, ha de ser contemplada como un complemento de los dos anteriores, pues su atmósfera es similar, con las dos hermanas de blanco, viendo marcharse hacia las montañas a la madre, de negro. Lo mismo cabe decir, siempre en 2006, de Vuelo migratorio, explícitamente subtitulado “Homenaje a R.J.”
En la exposición que el presente catálogo documenta, los tres cuadros titulados Viento, Reloj, y 1945, de atmósfera tan de posguerra española, con sus siluetas femeninas sacadas, como en varias ocasiones precedentes, de viejas fotografías familiares sepia, constituyen un peldaño más en el proceso de evocación de su memoria familiar, tan central en esta obra. En el caso de Reloj, en primer plano del cual figuran otras cuatro rosas rosas, Josefina Junco reincide con un tema ya hemos visto que suyo desde hace tiempo: un pretexto que simboliza el paso inexorable de ese tiempo que pintores y poetas intentamos retener, a la postre en vano. De lo mismo nos habla una preciosa visión de un ámbito al que acabo de referirme, y ahora explícitamente designado como La casa de los Junco, con su tejado protector y su mirador acristalado. Una casona que caigo de repente en la cuenta que tiene un aire a la de Itzea, en la localidad navarra de Vera de Bidasoa, cuya fotografía figura en cubierta del libro más célebre de Julio Caro Baroja, Los Baroja. El título del cuadro, que también nos imaginaríamos abreviado como Los Junco, podría ser el de una novela. Igual ella, tan letraherida, la escribe un día de estos, que además de su formación como filóloga, está el hecho indudable de que su generación gijonesa es una generación de artistas con capacidad para la escritura, algo de lo que por ejemplo da testimonio la obra poética de Melquíades Álvarez… En el texto de la pintora en el catálogo del Museo Jovellanos, casi está el comienzo de esa novela: “También visitábamos la casa de mis antepasados: era una casa de grandes espacios y paredes casi desnudas, de olor a hierbas secas, de crujidos de madera al pisar. Allí estaban las huellas de otro tiempo ya perdido: ausencia, murmullos en el tiempo”.
De 1991 datan también las primeras contribuciones de Josefina Junco a lo que podríamos llamar el cancionero (pictórico) gijonés. Esas sus primeras visiones de su ciudad de residencia son vertiginosas, dinámicas, y casi hacen pensar en ciertos expresionistas alemanes, en aeropitturas futuristas, o en cosas equivalentes del olvidado musicaliste francés Henri Valensi. Las formas giran, los colores se estridentizan en auténtico fuego de artificio, el horizonte se curva, se curvan la iglesia de San Pedro, y la Torre Roja chiriquiana de mi amigo Paco Pol, y la barandilla de la playa, y los prosaicos rascacielos que bordean su parte más alejada del centro, y hasta, en su cerro, el Elogio del horizonte de Eduardo Chillida… No persistió demasiado la pintora por ese lado, conquistando poco a poco una quietud que prefigura la que reina hoy en su obra toda. Presentes en 1992 en su individual Huellas, en Cornión, me gusta leer lo que sobre esas visiones escribió en La Nueva España mi recordado colega y amigo Rubén Suárez. Tras referirse a sus “árboles de cristalina, oriental presencia” (sí, la obra de la pintora tiene momentos, efectivamente, muy cristalinos), se refería así a sus visiones gijonesas arrebatadas: “ese pedazo de Gijón del cerro de Santa Catalina y la iglesia de San Pedro que parece convertirse en una ballena, con el Elogio del horizonte como oreja y un cuerpo urbano descrito con un magicismo cercano a Klee, que se dispusiera a zambullirse en un mar más violeta que azul”. Una de esas primeras vistas gijonesas, por cierto, la representó ella misma en el lienzo con el que participó, en 1996, en la colectiva, De libros y libreros, con la que Amador Fernández rendía homenaje a su mitad dedicada entonces al comercio con el papel; lienzo cuyo primer plano estaba, cómo no, ocupado por una mesa, y encima, un libro abierto.
Presente en otra decisiva colectiva de Cornión, Gijón-sur-Mer, esta celebrada en 1994, y cuyo catálogo prologó el recordado Francisco Carantoña, entonces director de El Comercio, y persona clave para la definición de lo gijonés (hoy como ayer, hay que acudir a su Semblanza de Gijón de 1989, perfecto acompañamiento a los sombríos aguafuertes de Pelayo Ortega), Josefina Junco comparte con el resto de los integrantes de la hipotética Escuela gijonesa el interés por conocer el pasado, y aprender de él. Rasgo que Juan Carlos Gea, otro fino conocedor de la ciudad y sus pintores, ha destacado en ella, como en general en sus compañeros de generación. Aparte de llevarse bien con la mayoría de sus coetáneos (uno de los cuales, Melquíades Álvarez, eligió retratarla, en 1991, para otra colectiva importante de Cornión, Mutuos retratos), un rasgo que comparte con ellos es la capacidad de admiración hacia los seniors. En su caso, es ineludible referirse el cariño con que habla siempre del prologuista de su individual de 1992, el gran Joaquín Rubio Camín, del que el año anterior había pintado una jovial efigie, destinada ella también a Mutuos retratos, y leída por Carantoña, prologuista también de ese catálogo, como la de una suerte de figura tutelar del bosque. Recordar también su homenaje a María y Evaristo Valle, representados, en 1990, en una preciosa escena bucólica, con algo de chagalliano, que donaría a la benemérita Fundación que lleva el nombre del pintor, donde ella había expuesto el año anterior. O ese otro tributo al raro Aurelio Suárez, una visión nocturna de la playa (expuesta en 2009 en otra colectiva más de Cornión Cien años de aurelianismo), con, en primer plano, asomándose a una ventana, un gran caracol más onírico que real. O, dentro, de su producción de 2015, un cuadro gijonés, portuario, y que me emociona especialmente, titulado, en recuerdo de un inolvidable libro gijonés, Helena o el mar del verano, y de su inolvidable autor, Barco encarnado (Homenaje a Julián Ayesta).
Muchísimas son las visiones gijonesas que han salido de las manos de Josefina Junco. Gran número de vistas de la Playa de San Lorenzo, que, como todos los gijoneses, adora. Muchas, también, del muelle, de las palmeras, del reloj, de Cimadevilla, asomando, en varias, tanto la Colegiata, la maciza silueta del Palacio de Revillagigedo, y la plaza del Marqués de San Esteban, como la citada Torre Roja. No faltan algunas evocaciones de la Plaza Mayor, un ámbito en el que la precedió Pelayo Ortega en su formidable Nocturno (1990) del Museo de Teruel; entre ellas, me gusta especialmente un cuadro centrado, como el de nuestro común amigo, en el Ayuntamiento neoclásico, con sus soportales metafísicos, chiriquianos: Miplaza con Javier (2010), homenaje póstumo al malogrado Javier del Río, como tal expuesto en Entre amigos, la colectiva in memoriam celebrada ese año en Cornión. En la mayoría de estas obras, me llama poderosamente la atención el que el color sea tan rico y matizado, y tan exuberante. Magnífico me parece, en ese sentido, el limpio Paisaje urbano con palmeras de 2008, de dominante rosa. Profundamente azul es en cambio el nocturno vertical Noche en la avenida de Castilla (2005), bien glosado por Paché Merayo. Y magnífico ese rojo que, en Mi plaza con Javier, y en otro cuadro de 2012 titulado Desde el túnel, le adjudica a la sede municipal gijonesa, que se convierte así en un edificio hermano del Castello Rosso de Ferrara, la cuna de la pittura metafisica.
Entre 1997 (año de dos cuadros esenciales, Sendas, y Estelas) y 2001 (año de Fondeados en espera de atracar), encontramos en esta obra, contemplados desde colinas que dan al Cantábrico, o desde la propia casa de la pintora, cargueros acercándose al Musel: petroleros, mineraleros, graneleros…. Ya se refería al mundo de la náutica Rubio Camín en el texto en forma de carta que le dedicó: “Oye, ¿le tienes cierto temor a los grandes barcos? Están lejos y entre brumas fantasmales”.
El otro sector fundamental de la obra de madurez de Josefina Junco es aquél en que evoca el mundo rural asturiano. Inspirándose unas veces en Arriondas y su zona, y otras en Taborneda, aldea próxima a Avilés que también ha sido muy frecuentada por ella pues allá vive uno de sus mejores amigos, ha pintado una y otra vez el paisaje de su tierra. Recreándose (aquí mismo hay varios ejemplos de esa faceta de su trabajo) en sus verdes praderas, en sus árboles (con especial predilección por el manzano y el cerezo, los dos que más abundan en el paisaje asturiano) y en sus frutos, y en su flora. En 1999 ella misma ha hablado de sus “retratos de flores”, desde las más comunes, ásteres, dientes de león, gamones, llantenes, margaritas, prímulas, violetas, todas las cuales le recuerdan a su madre, hasta otras, venidas de lejos, y exóticas. Y luego están por supuesto sus arquitecturas, a veces reducidas a lo más esencial, como sucede en un precioso cuadro de 1997, casi reducido a dos tejados colorados asomando tras un prado inclinado y poblado de leves flores. Cuadro titulado onomatopéyicamente, en homenaje al canto del grillo, Cri cri. Si ante esa visión de repente pienso en Vallotton y sus encuadres tan modernos y sorprendentes, en otros casos, y especialmente en los “retratos” de pájaros o de salmones (estos últimos, en homenaje a los que pescaba, en el Sella, Ramón Junco), en los que pienso, y lo cierto es que no soy el primero en hacerlo, es en los maestros del grabado japonés, que tanto les gustaban a Vallotton y al resto de los nabis. Pájaros: ya me he referido a algún grajo, pero en esta obra abundan, por el cielo, las gaviotas, y hay también, a la altura de 2001, un mínimo e inolvidable raitán (habrá otro en 2005) como japonés, él también, y unos misteriosos Mirlos en el parque, huéspedes del de Isabel la Católica, y muy bien evocados por José Antonio Samaniego en La Nueva España en su reseña de la exposición de 2002 en que se pudieron contemplar, y en 2008 habrá unos encantadores Picaflores, y un simpático Tordu gallegu, y un Veranín, y en 2009 una enigmática Curuxa en alerta.
De la continuidad de la inspiración floral de esta pintora que tanto sabe de botánica nos hablan, en la presente exposición, cuadros como Azucena, Belesa, Buganvilla (con sus obvias connotaciones setecentistas y exóticas) Fucsias, Kerria, Lirio abierto, Lirios, Pinos, Sauce cabruno, o el ya citado Viento (cuyo primer plano es ocupado por un florero con cinco esplendentes rosas rosas), o como Niebla (donde los protagonistas son unos pinos cargados de sus correspondientes piñas), o como el tríptico Infancia, en cuyo panel izquierdo brillan unas desmesuradas margaritas, y al que luego haré referencia porque sólo lateralmente es un cuadro floral. Cuadros que traen a mi memoria alguno de Alex Katz, por ejemplo el titulado Ada with Superb Lily, que es de 1967.
La Mancha constituye otro territorio de elección de Josefina Junco. En la presente muestra nos habla de ello el precioso cuadro titulado Consuegra, la parte izquierda del cual está ocupada por uno de los quijotescos molinos de viento que coronan esa histórica villa toledana, mientras en el resto de la superficie está representado un paisaje ordenadísimo, geometrizado, con sus parcelas y sus cultivos pintadas con las características precisión, minuciosidad y delicadeza que son marca de la casa JJ. Siempre en ese territorio, Azafrán se titula un cuadro inspirado en un campo sembrado de esas flores tan importantes, gastronómica y comercialmente hablando; al respecto, en una entrevista su autora aludía a lo mucho que le encantan esos sembrados: “cuando florece el azafrán los campos se vuelven de color lila durante quince días”. Esos excursos manchegos han de ser puestos en relación, en la otra Castilla, con los cuadros en que la pintora ha captado la atmósfera venerable de la villa burgalesa de Covarrubias, donde fueron expuestas en 2011, en una individual repartida entre dos sedes, el Archivo del Adelantamiento, y la Casa Museo Doña Sancha. Tanto Consuegra como Covarrubias, calificada esta última por ella, más tarde, de “sorprendente paraíso”, quedan asociados para ella, lo mismo que la capital (maravillosas, en 2014 y 2015 respectivamente, sus silenciosas vedute de la Plaza de Ramales, y de la del Senado), a la memoria de su amigo Cándido Fernández, el ya citado coleccionista, principalmente de la Escuela de Madrid: Vázquez Díaz, Juan Antonio Morales, Luis García Ochoa, Menchu Gal, el delicioso Agustín Redondela, y así sucesivamente, aunque también poseyó obra de otra singular pintora asturiana, la recientemente desaparecida Trinidad Fernández, que fue quien se lo presentó a su colega y amiga. Copropietario de la Casa Museo Doña Sancha, en 2016 Cándido Fernández prologó, con un sugerente texto titulado “La Escuela de Gijón”, el catálogo de la individual de Josefina Junco Caminos, celebrada en Cornión, galería que para él era, como se lo contó a Paché Merayo, un espejo en el que deseaba se mirara la suya. Su colección de obras de la pintora es muy completa y exhaustiva, ya que abarca todas sus fases, y todos los ejes temáticos que ha abordado.
Un cuadrito muy especial, de 2020: El árbol de la vida, alegoría entre medieval y barroca, en que, sobre fondo negro, y a modo de un collage figurado, se entremezclan imágenes manchegas, como el molino de viento (en plena pandemia, aprovechando el mucho tiempo libre, estaba entonces la pintora releyendo el Quijote), y otras de su Asturias natal, como los veleros, o la propia Casa de los Junco. Del mismo año, y hermano del anterior, tanto desde el punto de vista del formato y la composición, como del fondo negro y de la atmósfera reinante en él, es precisamente un Homenaje a Cándido, tributo póstumo al añorado coleccionista, galerista y amigo: de nuevo un árbol de la vida, entreverado con imágenes de una casona solitaria asturiana, y de la iglesia gijonesa de San Pedro, y de un viejo caserón de Covarrubias que ya conocemos del ciclo de 2011, y de notas musicales, y de una lancha, y del sempiterno reloj, y de varios pájaros, y de una flor del azafrán, y hasta del caracol encantado que comparece en el nocturno en homenaje a Aurelio Suárez.
El corazón de la selección que ahora se verá en Cornión lo constituyen nuevas variaciones sobre el skyline gijonés. Vuelve la pintora a contemplar Cimadevilla, vuelve a las palmeras indianas, vuelve a la Torre Roja en un precioso cuadro titulado Regata Francia-Gijón, casi a lo Dufy y más Gijón-sur-Mer que nunca, vuelve a los balandros y a la Quietud en el puerto… En Gijón desde el mar, nos propone una insólita e inspiradísima visión de dominante azul, en la que, con sus rascacielos y todo, de repente cobra la ciudad un aire casi carioca, visión que casi está pidiendo una bossa nova como música de fondo, y lo cierto es que, como pasa en Rio, en Gijón el mar es parte integrante de la ciudad. En otro cuadro de inspiración similar, y también de dominante azul, Gijón desde el Club de Regatas, todo el protagonismo recae en la muy cercana iglesia de San Pedro, apenas rozada en el otro cuadro, y que con el edificio funcionalista aludido en su título (pero obviamente invisible en el cuadro), cierra la playa de San Lorenzo, amada y pintada por Nicanor Piñole (otro predecesor admirado por ella), por Aurelio Suárez, por Pelayo Ortega, por Rodolfo Pico, por Javier del Río o por Miguel Galano… También es muy gijonés Sintonía, una escena con pescador solitario en su barca: otro motivo katziano.
Muy importante, como una culminación del ciclo de podríamos definir como memorioso, el tríptico de dominante amarilla Infancia (2020), donde Josefina Junco ha vuelto, con nueva mirada, sobre Arriondas, y sobre motivos de la vida allá ya presentes en su primerísima producción. De lo que se trata es de una nueva incursión en el verde paraíso de la infancia. Su panel central, titulado Día de fiesta, representa una verbena, presidida por un tiovivo de nuevo un poco a lo Maruja Mallo. El título de ese panel nos lleva hacia la deliciosa película homónima (en francés: Jour de fête) de 1949 del inmortal Jacques Tati, al que por cierto rindió homenaje en un bonito cuadro, con ese esquematismo tan suyo, nuestro común amigo el llorado Rodolfo Pico, otro de la Escuela de Gijón. Hay notas musicales en el aire. Están los cuatro miembros de la familia Junco Quesada, posando en una foto transcrita a pintura, similar a las que figuran en cuadros muy anteriores, y también en otros de los ahora expuestos, ya aludidos, y entre los que destaca 1945. Las banderitas de la fiesta, que ya encontrábamos en sus verbenas eighties, así como en Nocturno en Retuerta II (2010), uno de los cuadros del ciclo de Covarrubias, me hacen pensar en las maravillosas banderinhas del italo-brasileño Alfredo Volpi, otro pintor feliz, que transitó entre el Novecento y la geometría. El panel de la izquierda se titula Raíces, y en él coexisten unas montañas, un río caudaloso, un caserío de paredes blanquecinas y tejados rojos, unas margaritas desmesuradas, como de la Tierra Prometida (ya hice antes alusión a ellas), y una nueva transcripción de una fotografía, en este caso de las dos Josefinas, madre e hija, sentadas bajo un manzano. El panel de la derecha, por último, especialmente bonito, Escuela, retoma un motivo ya desarrollado en el cuadro de mismo título de 2000, al que alude muy expresivamente Pepa García Pardo como “la escuelina pintada sobre un rosa innombrable”, que efectivamente el rosa es el color dominante en aquel cuadro, que a Sarmiento, en la reseña antes aludida, le hacía pensar en Fray Angélico. La maestra figurada en este panel no es la real que le tocó a la pintora, sino que en su lugar esta representa… a su propia madre, que ve realizada así, ficcionalmente, su vocación frustrada, ya lo he dicho, por la guerra civil. Preciosos el mapa multicolor de España, y el mapamundi rosa y azul; ambos me traen a la memoria los mapas multicolores que pintaba Norah Borges en los twenties porteños. Flotan las consabidas notas musicales (de la escuela que frecuentó ha escrito ella que estaba “llena de la música de las primeras letras”), y un libro de texto del que escapan las correspondientes frases mnemotécnicas. A Pablo Antonio Marín Estrada, que la entrevistaba en 2020 para El Comercio, Josefina Junco le describía su modo de componer el tríptico, utilizando la metáfora del puzle. Esta frase me trae a la memoria un cuadro de Maruja Mallo, de nuevo, que está en el Museo de Lugo, consistente en una acumulación, en un collage (pintado) de postales, y que por lo tanto algo de puzle tiene. Como algo de puzle tienen estas palabras mías, que aquí terminan, y que ante todo quieren ser un acompañamiento a los Silencios de esta admirable pintora de la levedad, autora de tantos maravillosos espacios de armonía, como ella misma los ha descrito.